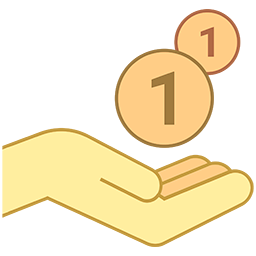¡Apoya al autor!
Satanismo inventado y real. Por qué Putin se parece más a Madonna que a Reagan

La semana pasada, el Tribunal Supremo de la Federación Rusa declaró extremista el inexistente «Movimiento Internacional de Satanistas». Es sorprendente que un fenómeno de la cultura pop occidental como el satanismo siga provocando pánico moral entre las autoridades rusas.

En la era de la información, la persona suele enterarse de asuntos serios y «adultos» a una edad en la que ni siquiera puede hablarse de habilidades de pensamiento crítico. Esto ofrece a políticos poco escrupulosos la oportunidad de reclutar desde la infancia a los guardias rojos juveniles y pimpfs de la nueva generación, y a los antropólogos una buena ocasión para estudiar las consecuencias de la propaganda y la manipulación en la conciencia infantil sin contaminar.
Recuerdo claramente que escuché por primera vez sobre el satanismo a finales de los 2000, cuando apenas había empezado la escuela, y recuerdo que esta palabra y sus derivados me causaban un horror indescriptible. Lo cual es lógico: la sociedad rusa de esos años estaba envuelta en un pánico moral debido a varios incidentes sonados, presentados por los medios y las autoridades con una sorprendente parcialidad. Aquí es pertinente recordar la historia de 2008 sobre adolescentes de Yaroslavl que mataron ritualísticamente a cuatro compañeros, la muerte y posterior consumo de la escolar Karina Buduchyan en 2009, así como la mitología en torno al hospital abandonado de Khovrino (HZB), que en su momento conmocionó Moscú.
Es característico que un «rastro satánico» tangible solo se pudo observar en el primer caso, y aun así con la salvedad de, digamos, la especificidad personal de los criminales, entre los que había una persona diagnosticada con esquizofrenia y un drogadicto apodado «Hitler». En el segundo caso, los asesinos eran góticos y emos (también no del todo cuerdos). Y nunca apareció ninguna confirmación de que en el HZB realmente operara una célula satánica llamada Nimostor, que supuestamente realizaba sacrificios en el sótano del edificio en construcción.
«No había pruebas, pero las acusaciones de violencia ritual satánica no desaparecían… Cuando las personas se involucran emocionalmente en un problema, el sentido común y la razón pasan a un segundo plano. La gente cree en lo que quiere creer y en lo que necesita creer», comentaba el ex agente del FBI Ken Lanning. No la histeria postsoviética, claro, sino su predecesora occidental: el «pánico satánico» que envolvió a Estados Unidos en los años 80. Muy curioso, hay que decir, en el contexto estadounidense.
El período de la presidencia de Ronald Reagan puede caracterizarse como una especie de rechazo a la ola contracultural progresista que en los años 60 arrasó el mundo occidental y lo fascinó con su libertad sexual y religiosa, pacifismo, psicodelia, ideas de igualdad y oposición al capitalismo.
A Reagan y sus seguidores no les gustaban mucho esas cosas, y eso explica muchas tendencias sociales de esa época. Por ejemplo, la ignorancia de la epidemia del SIDA («la plaga de los gays») por parte de la administración presidencial, la campaña Just Say No, que rápidamente evolucionó de un mensaje antinarcóticos a un «di no» a otros valores de 1968 y a un instrumento para perseguir a la población negra, o el mismo pánico satánico. Que fue menos satánico y más anti-progresista.
Un reportaje de 1985 del popular programa 20/20 en el canal ABC comienza con fotos de animales torturados, que «definitivamente fueron usados en algún extraño ritual, aunque no hay explicación oficial». Pronto, el presentador lleva a los espectadores a un centro comercial, donde se interesa por una librería, una tienda de música y un videoclub. Todos están involucrados en la promoción del satanismo y la deslegitimación de los valores cristianos, porque los adolescentes pueden comprar allí la «Biblia Satánica» de Anton LaVey, alquilar cintas de «La semilla del diablo», «La profecía» o «El exorcista», y también llevarse un par de discos de Ozzy Osbourne o Iron Maiden.
No hace falta ser un experto en medios para entender cuán manipuladora y absurda es la tentativa de vincular miles de casos de violencia satánica (por cierto, como escribió The New York Times en 1994, de 12 mil acusaciones «rituales» similares no se confirmó ni una) con la escucha de heavy metal. Como señaló acertadamente el agente Lanning, las emociones bloquean el análisis racional posterior, y el espectador no iniciado, impactado por la presentación de cuerpos carbonizados de perros mezclados con sigilos de Bafomet, acepta con gusto la tesis de la responsabilidad de la cultura pop. Así como una visión simplificada del mundo, que culpa a una ideología destructiva concreta — el satanismo — por el aumento de la violencia. La cuestión es por qué a las fuerzas conservadoras y religiosas en EE. UU. les interesaba «vender» tal ficción.
Aquí vuelvo a mi infancia y recuerdo cuándo el satanismo dejó de asustarme. Sucedió cuando la cultura pop occidental se incorporó a mi educación: a los 11 años escuché por primera vez al grupo sueco Ghost, que combina una imagen caricaturescamente satánica y letras sobre Belcebú y Lucifer con un sonido bastante melódico, casi popular (recientemente su canción Mary On A Cross se volvió viral en TikTok e Instagram). Poco después me topé con la serie animada «South Park», donde Satanás es un torpe amante de Saddam Hussein, y así terminó la «desdemoniación» del satanismo en mi conciencia infantil. No puede asustar aquello que es gracioso o estéticamente atractivo.
De hecho, Ozzy, que también coqueteaba con la estética oculta con fines de entretenimiento, fue un «desdemoniador» similar para la generación de los 80. Al igual que, por ejemplo, Madonna, a cuyos conciertos «satánicos» el Papa Juan Pablo II instó a la comunidad cristiana a abstenerse, para la generación de los 90. Esta es una propiedad muy importante de la cultura pop moderna: no tanto propaga valores, sino que subraya la fragilidad y falta de seriedad de los ya establecidos, jugando con ellos como con simples atributos estéticos. Algo que Madonna ilustra claramente en el videoclip de la canción Like a Prayer.
No hay ninguna religión, ni islam, ni judaísmo ni cristianismo, ni Jesucristo ni Satanás: solo un conjunto de imágenes y mitos relacionados con estos conceptos, a partir de los cuales el homo neoliberalus puede armar un mosaico posmoderno para definir su propia identidad.
Ya no requiere asociación con grandes movimientos institucionales o religiones abrahámicas: en la era del individualismo, la persona no está obligada a limitarse con estos cánones «obsoletos», sino que es libre de construir nuevos por sí misma (de ahí el surgimiento del New Age). Esta disolución de lo social es el principal logro del fenómeno que Mark Fisher llamó «realismo capitalista», y que Michel Houellebecq criticó con odio en la novela «Las partículas elementales».
El principal problema de esta situación es que no se puede construir una sociedad tradicionalista a partir de partículas elementales atomizadas. Incluso Auguste Comte, con su mirada escéptica hacia la religión, señalaba que su función más importante es llevar a las personas a un estado de unión completa, en el que la sociedad es mucho más subjetiva frente a amenazas externas o internas, que en estado de fragmentación en miles de células aisladas. El individualismo tampoco favorece mucho la difusión de valores familiares y la natalidad, lo que en la óptica conservadora significa crear la base ideal para la degeneración nacional y el «gran reemplazo».
Si dejamos de lado la histeria en torno a los asesinatos rituales y la simbología extravagante, no es difícil notar que el satanismo moderno — es decir, el de Anton LaVey — no es otra cosa que un culto al individualismo radical.
En la ya mencionada «Biblia Satánica», bajo una portada espeluznante con una pentagrama, se encuentra casi un resumen libre de «La rebelión de Atlas» de Ayn Rand: a los seguidores de la Iglesia de Satán se les prescribe no dañar a niños ni animales, no entrometerse en asuntos ajenos ni molestar a nadie con sus opiniones, se consideran pecados la estrechez de miras y el conformismo, y en los mandamientos la fuerza vital se exalta sobre los sueños espirituales. Dicho de otro modo, el satanismo de LaVey se opone al cristianismo no tanto en el marco de la oposición entre el mal y el bien, sino como un llamado a la permisividad y al disfrute de la vida «aquí y ahora», frente a la moralina cristiana y el sacrificio. El satanismo de LaVey es la expresión religiosa del neoliberalismo.
En el libro «Cultura de los tiempos del Apocalipsis», Adam Parfrey publicó varias decenas de cartas enviadas a la Iglesia de Satán por sus seguidores estadounidenses en 1982. Y en esos textos no se habla para nada de planear rituales sangrientos: los remitentes describían sus sueños de abrigos de piel, áticos, carreras de modelos y maridos ricos, se quejaban de un entorno incomprensivo y confesaban su deseo de fumar hachís las 24 horas del día. Los seguidores de LaVey, de hecho, ni siquiera prestan especial atención a Satanás como figura divina: para ellos es un símbolo de negación de la imagen de Cristo y del «amor a todo lo terrenal», pero no un objeto de culto personalizado.
Y en este nivel de análisis se entiende por qué los partidarios de Reagan se esforzaron tanto — por paradójico que parezca — en demonizar el satanismo y sus «agentes estéticos» como Osbourne. Simplemente, el satanismo per se nunca fue el objetivo final de la censura social artificial: es un colorido y simbólicamente cargado blanco proxy, cuyos disparos emocionales iban dirigidos al individualismo nihilista. En el caso de Ozzy, se expresaba no solo en una actitud estilísticamente desafiante hacia el cristianismo, sino también, por ejemplo, en la canción antibélica War Pigs de Black Sabbath. Pero atacar el pacifismo en una sociedad democrática es obviamente mucho menos cómodo que atacar el satanismo.
Queda la pregunta de cuál fue, en realidad, el objetivo final del pánico antisatanista en Rusia a finales de los 2000 y la prohibición sorprendente la semana pasada por parte del Tribunal Supremo ruso del inexistente «Movimiento Internacional de Satanistas». En mi opinión, en el primer caso la alarma en torno a incidentes con jóvenes informales (que, característicamente, las autoridades no dividían en «subtipos»: emos, satanistas y góticos compartían la responsabilidad por los mismos pecados) fue necesaria para preparar a la opinión pública para una ola de «represiones juveniles». En 2008, los diputados de la Duma Estatal desarrollaron la «Conceptualización de la política estatal en el ámbito de la educación espiritual y moral de los niños en la Federación Rusa y la protección de su moralidad», en la que, entre otras cosas, explicaban la necesidad de instaurar un toque de queda para adolescentes y equiparaban a góticos y emos con skinheads y nacionalbolcheviques en cuanto a peligrosidad social.
En ese momento, en las regiones aparecieron proyectos de ley para prohibir el uso de piercings y ropa rosa y negra, y los medios juveniles como el canal 2x2 intentaron ser prohibidos por activistas cristianos (por cierto, debido a la serie «South Park»). Y en la Rusia de finales de los 2000 esto tenía un sentido autoritario: el Kremlin quería ver en la juventud no partículas elementales inútiles dispersas en decenas de subculturas, sino una fuerza consolidada que pudiera usar en sus intereses a través de movimientos como «Nuestros» o «La Guardia Joven de Rusia Unida». En un video promocional del campamento «Seliger» de 2007, el líder de «Nuestros», Vasili Yakemenko, habla directamente de que uno de los objetivos del movimiento es cooptar a jóvenes que «son presa de organizaciones extremistas y radicales».
Pero el Kremlin hace tiempo que no tiene razones para preocuparse por eso: ya no hay movimientos juveniles influyentes y fuera del control de las autoridades en el país.
El individualismo solo beneficia al régimen actual como medio preventivo contra la desobediencia civil masiva; la «unión» de los rusos solo le es necesaria en ámbitos locales y se garantiza mediante medios de fuerza y movilización, no por la religión.
Y tomar en serio los argumentos del Tribunal Supremo o de la Iglesia Ortodoxa Rusa sobre que el satanismo representa una amenaza para los «valores tradicionales» (en condiciones de ausencia de éstos, como he escrito y detallado en varios idiomas) en 2025 me parece simplemente indecoroso.
Vladimir Putin es Madonna, no Ronald Reagan. No está preocupado por una reestructuración conservadora de la cultura y la sociedad, no le importa el estado del cristianismo, convertido en Rusia en un espectáculo conformista, ni el cinismo posmoderno omnipresente. Al contrario, él mismo lo usa activamente y en el campo quemado de la vida civil y política rusa juega con símbolos de su pasado más vivo, fingiendo que el satanismo sigue siendo relevante en Rusia o que existen valores que él puede amenazar. Mañana el nuevo objetivo de las represiones será el cosmopolitismo o el trotskismo, y todos discutiremos ese cambio de agenda como si fuera un cambio de imagen de Madonna de disco de los 2000 a gótica de los 2010. La influencia de estos eventos en la realidad rusa es comparable.
En la foto principal — un fotograma del videoclip de Ozzy Osbourne «Life Won't Wait». Fuente: YouTube / @ozzyosbourne